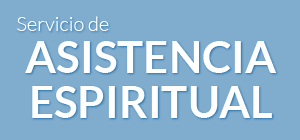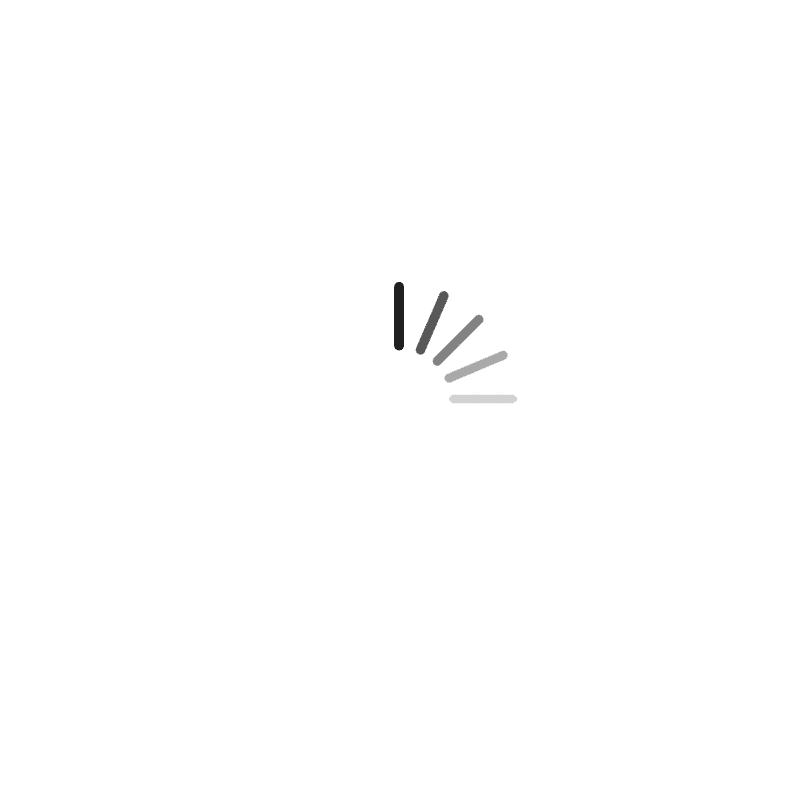“Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que padecen persecuciones por la justicia, porque de ellos es el reino de los Cielos.” (San Mateo, 5:5, 6 y 10.)
 Las vicisitudes de la vida son de dos clases o, si se prefiere, tienen dos orígenes muy diferentes que conviene distinguir. Las hay cuya causa está en la vida presente; otras la tienen fuera de esta vida.
Las vicisitudes de la vida son de dos clases o, si se prefiere, tienen dos orígenes muy diferentes que conviene distinguir. Las hay cuya causa está en la vida presente; otras la tienen fuera de esta vida.
Si nos remontamos al origen de los males terrenales, se reconocerá que muchos de ellos son una consecuencia natural del carácter y de la conducta de quienes los padecen.
¡Cuántos hombres caen por su propia culpa! ¡Cuántos son víctimas de su imprevisión, de su orgullo y de su ambición!
¡Cuántos terminan en la ruina por falta de orden, de perseverancia, porque no tienen conducta o porque no supieron poner un límite a sus deseos!
¡Cuántas uniones desdichadas, porque son fruto de un cálculo de intereses o de la vanidad, y en las cuales el corazón no ha participado en modo alguno!
¡Cuántas disensiones y querellas funestas habrían podido evitarse con mayor moderación y menos susceptibilidad!
¡Cuántas dolencias y enfermedades son consecuencia de la intemperancia y de los excesos de toda clase!
¡Cuántos padres son infelices debido a sus hijos, porque no combatieron en ellos las malas tendencias desde el principio! Por debilidad o indiferencia dejaron que se desarrollaran en ellos los gérmenes del orgullo, del egoísmo y de la torpe vanidad, que vuelven insensible al corazón. Después, más tarde, cuando recogen lo que sembraron, se sorprenden y se lamentan de la falta de respeto y de la ingratitud de sus hijos.
Todos aquellos cuyo corazón ha sido lastimado por las vicisitudes y los desengaños de la vida, interroguen con serenidad a su conciencia; remóntense paso a paso hasta el origen de los males que los afligen, y descubrirán que la mayoría de las veces pueden afirmar: Si hubiese hecho o si hubiese dejado de hacer tal cosa, no me encontraría en esta situación.
¿A quién, pues, debemos responsabilizar de todas esas aflicciones, sino a nosotros mismos? Por consiguiente, el hombre es, en un gran número de casos, el artífice de sus propios infortunios. No obstante, en vez de reconocerlo, encuentra más sencillo y menos humillante para su vanidad acusar de ello a la suerte, a la Providencia, a la falta de oportunidades, a su mala estrella, cuando en realidad su mala estrella reside en su propia incuria.
Los males de esa naturaleza aportan, con toda seguridad, una significativa contribución a las vicisitudes de la vida. El hombre habrá de evitarlas cuando trabaje para su mejoramiento moral tanto como lo hace para su mejoramiento intelectual.
Más posts de espiritismo

Diferentes categorías de mundos habitados
De la enseñanza impartida por los Espíritus resulta que, en cuanto al grado de adelanto o de inferioridad de sus habitantes, los diversos mundos se encuentran en condiciones muy diferentes unos de...